Desde hace casi dos décadas, Adriana Espinosa, "la dama de los caballos" ha dedicado su vida al rescate de animales víctimas de abandono y maltrato. Con recursos propios, creó FUPAAL, una organización que les brinda atención, rehabilitación y un hogar definitivo.
En el municipio de La Calera, Adriana Espinosa —activista, profesional en marketing de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en administración de empresas— creó un espacio de protección y rehabilitación para caballos y otras especies que son víctimas de abandono, maltrato o explotación. En este entorno natural y controlado, los animales reciben cuidados especializados y la oportunidad de vivir con bienestar, seguridad y respeto.
El amor de Adriana por los animales se sembró desde la infancia, influenciado por su padre. Desde pequeña, lo vio actuar como su protector y defensor, con una sensibilidad que ella heredó sin notarlo. Esa relación con la tierra y con los seres vivos fue creciendo con los años, hasta convertirse en el eje de su vida.
Fue en las calles de Bogotá donde esa vocación se volvió urgencia. Hace más de veinte años, mientras iba camino a su oficina, comenzó a notar una escena que la indignaba cada vez más: carretillas artesanales, o ‘zorras’, tiradas por caballos en mal estado que cargaban escombros y, a veces, a familias enteras. «Eso partía mi corazón», recuerda.
Un día no aguantó más, frenó su carro, lo dejó atravesado en plena vía, se bajó en tacones, con su traje para ir a la oficina, y se interpuso frente a una de esas carrozas para tratar de salvar al caballo. «Más de una vez me sacaron cuchillo», dice. «Ser activista es ponerse al frente, defender al indefenso y esperar que pase lo que sea».
Durante años repitió esa escena, argumentando a recicladores en las calles, alterando el orden público, soportando la preocupación de su familia y la incomprensión de muchos. Pero ella ya sabía que no podía parar. Lo que al principio fue una acción instintiva se transformó en una causa organizada.
«Yo formaba los trancones, la gente paraba los carros para mirar, pero no para ayudar. Me veían como una loca, ¿quién se iba a detener a ayudar a un caballo en plena calle? Entonces decidí tomar la iniciativa como activista. Me senté con la contadora y le dije que quería hacer un trabajo de responsabilidad social. Luego hablé con el área jurídica, que me asesoró, y así fue como me ayudaron a crear la fundación«.
Desde ese momento que nació la Fundación para la Protección de los Animales y del Medio Ambiente, FUPAAL.

Junto a su hijo, Jaan Gracia, con quien también administra Leadhint —una empresa de estructuración y diseño de espacios comerciales—, construyeron un sistema sostenible en la que parte de los ingresos de la compañía se destinan directamente a la fundación. Él, además, gerencia actualmente la empresa y la fundación.
A pesar de esos esfuerzos de autofinanciamiento, las ayudas externas han sido escasas.
“Las empresas de alimentos no nos donan concentrado, a pesar de que hemos enviado solicitudes. Nosotros lo compramos directamente, a un costo importante. Tampoco hemos recibido apoyo de distribuidores o laboratorios veterinarios, salvo una excepción: una compañía —cuyo nombre no recuerdo ahora— nos donó medicamentos cuando rescatamos un caballo en estado crítico. Publicamos el caso en redes porque el tratamiento costaba millones de pesos, e incluso lo llevamos a un hospital veterinario con apoyo de la Universidad UDCA, con la que logramos hacer un convenio. La mayoría de casos son estados de bajo peso que son dramáticos, porque la recuperación de un caballo puede durar entre seis y diez meses. Eso no es como darle comida y al mes ya está gordito. No. Es un proceso muy largo y de mucho cuidado.”
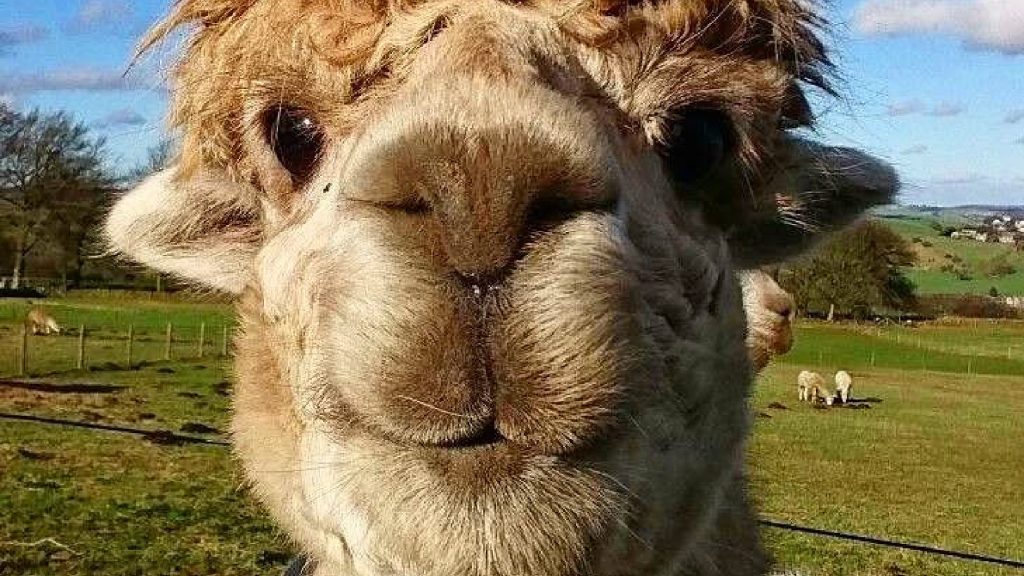
A lo largo de más de diez años, FUPAAL ha rescatado a por lo menos 500 caballos, 43 gatos, 73 perros, 6 llamas, 11 bovinos, 12 gansos, 2 pavos reales, 21 patos y 20 gallos de pelea. También se enfocan en la recuperación y la reubicación responsable de cada animal.
Actualmente, en sus dos sedes permanecen 38 caballos jubilados, 5 bovinos, 24 aves, 9 perros y 2 gatos. Aunque los espacios están en su capacidad máxima, para garantizar el bienestar de todos los animales el equipo sigue respondiendo a nuevos casos a diario, priorizando la reubicación consciente —lo que comúnmente se entiende como adopción— para seguir protegiendo vidas sin comprometer la calidad del cuidado.
Las fincas están organizadas con criterios rigurosos. La de La Calera tiene 18 hectáreas —una parte es propia y otra alquilada—, y allí viven los animales ya rehabilitados. En Guatavita, en un terreno de 24 hectáreas, reciben a los caballos recién llegados. Esa es la zona de cuarentena, donde se evalúa el temperamento, la salud y el comportamiento de cada animal antes de pasarlo al entorno definitivo. “No se pueden mezclar con cualquier manada. Ellos se organizan por edad, liderazgo, territorio. Y si no se hace bien, pueden lastimarse entre ellos”, explica.
Adriana calcula que un caballo necesita, al menos, una hectárea para estar bien. Por eso, aunque su deseo es quedarse con todos, sabe que no es sostenible. En algunos casos, entrega animales en adopción, pero solo a personas responsables, que entiendan el compromiso. Aquellos que Adriana llama «caballos jubilados» son los que permanecen en la finca. “Hacemos seguimiento cada seis meses para ver cómo está el caballo, porque esto no es una entrega a la ligera. No acumulamos animales”.
Las historias que guarda son muchas, algunas profundamente dolorosas. Cada caballo tiene un nombre con un significado angelical, dice, como una forma de honrar su historia y darles una nueva oportunidad.
“Chamuel fue uno de los primeros que marcó mi vida. Llegó con los cascos completamente desfigurados porque no le ponían herraduras, sino que le amarraban alambres duros. Sus patitas estaban destruidas. Pero lo sacamos adelante. Vivió más de 30 años y murió tranquilo, rodeado de nosotros. A ese caballo le debo parte de esta historia”.
“Rafael fue diferente. A él lo apuñalaron en una cabalgata. Tres veces. Dos en el pecho y una en la espalda. Y aunque sobrevivió, nunca volvió a confiar. Le dábamos comida agachados, con cuidado, porque él vivía con miedo. Siempre estaba a la defensiva. Nos tocaba ponerle suero con muchísimo cuidado. Durante años no se dejó tocar. Pero los últimos dos años ya me aceptaba. Y el día que iba a morir, me esperó. Yo lo supe”.
Esa violencia sistemática hacia los équidos —caballos, burros, mulas— no es solo individual. También está normalizada en prácticas como las cabalgatas, que Adriana detesta. «Son focos de maltrato y violencia», dice con firmeza. «Hemos visto caballos golpeados, apuñalados, desnutridos, y aun así las siguen promoviendo como tradición cultural».

Desde hace años, Adriana ha llevado estas denuncias a todos los espacios posibles: el Senado, el Concejo, alcaldías, inspecciones de policía. Conoce bien el proceso legal. Cuando recibe una denuncia, envía a su equipo a verificar, recolecta evidencias y las presenta ante las autoridades. Si la gravedad lo permite, se activa la Ley 1774 de 2016, que autoriza la aprehensión del animal víctima de maltrato.
«Me dicen: ‘Yo lo rescato si usted lo recibe en la fundación’. Yo digo: ‘Pero por supuesto, claro que sí’». Pero muchas veces, ese procedimiento se frena por desinterés o corrupción. «Los municipios deberían tener albergues para estos animales, pero no existen. Entonces los activistas terminamos asumiendo la responsabilidad con nuestros propios recursos», denuncia.
En su caso, esa dedicación también ha tenido consecuencias personales. En más de una ocasión ha sido amenazada, perseguida, desacreditada en medios, y ha tenido que acudir a la Fiscalía. «Me rompieron el carro, tengo videos de eso, me persiguieron, acoso», relata.
En medio de todo, sigue dictando clases universitarias, promoviendo alianzas con fundaciones latinoamericanas y cuidando de los animales, que no tienen voz.
«Rescatar un animal es una responsabilidad de por vida. No se puede abandonar cuando hay cansancio o falta de recursos. La vida —toda vida— debe ser respetada».
